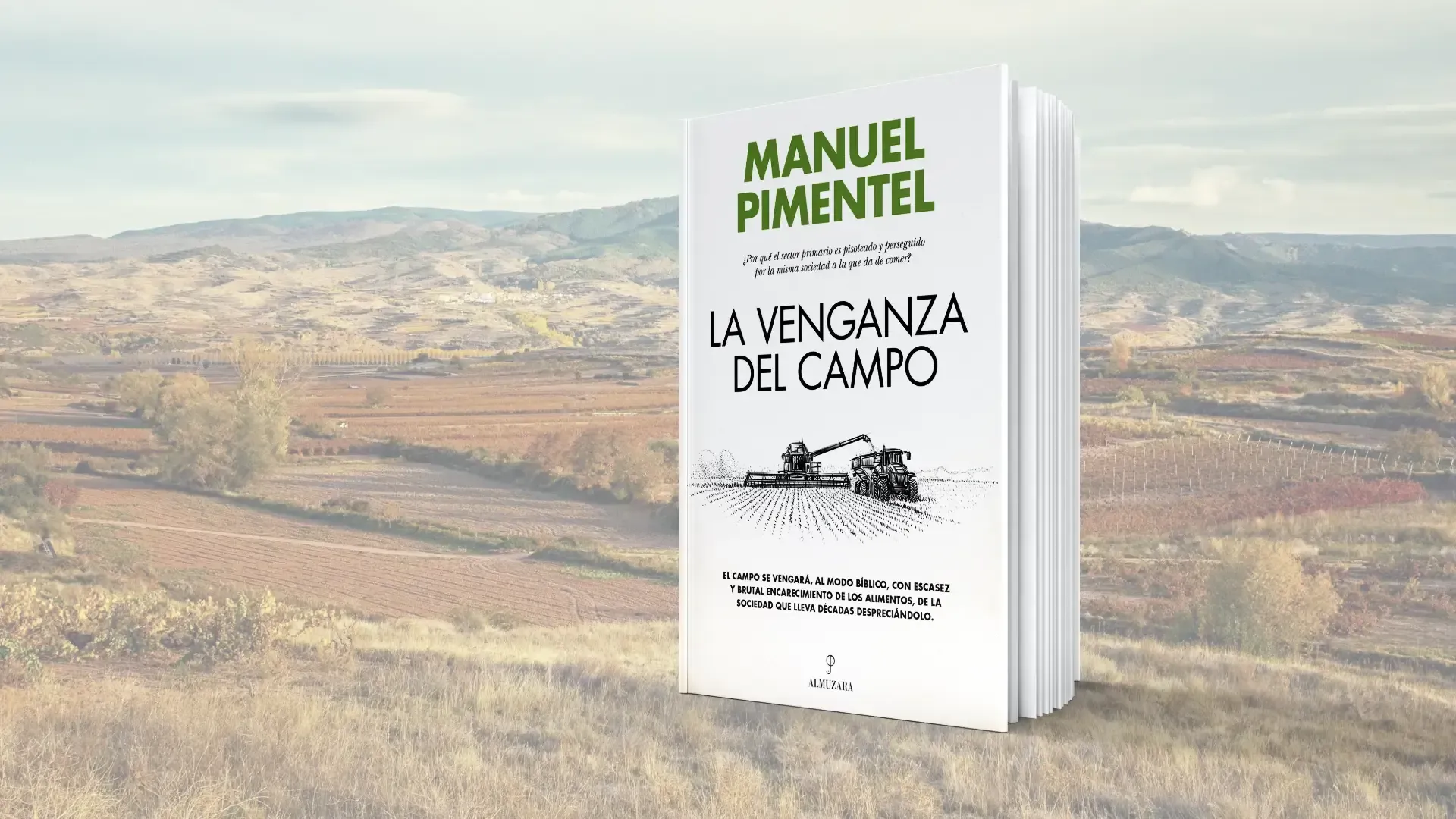18 February 2025
Hace unos días, Tomás García Azcárate, buen amigo y aún mejor analista, publicaba en esta misma Plataforma Tierra el artículo “La iniciativa LEADER (y el desarrollo rural) a debate”, en el que hacía una brillante reflexión, como todas las suyas, sobre el presente y el futuro del desarrollo rural en la UE.
En dicho artículo, comentaba algunas afirmaciones que, sobre los LEADER y en una entrada de su blog Rural Siglo 21, había hecho Francisco Martínez Arroyo, amplio conocedor de la práctica política y administrativa por cuanto fuera consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y actual funcionario del MAPA.
En esa entrada, titulada “¿Qué pasa con los LEADER?”, Martínez Arroyo calificaba de “completa anomalía” el hecho de que una estrategia ascendente (bottom-up), participativa y de enfoque territorial como LEADER, estuviera integrada en una política descendente (top-down), administrativista y sectorial como la PAC, afirmación criticada por García Azcárate, con su estilo constructivo de siempre, en el citado artículo de Plataforma Tierra.
En ese mismo artículo hacía también referencia, aunque muy de pasada, a la posición que llevo manteniendo desde hace veinte años a ese respecto, y que está en línea con la de Martínez Arroyo, de calificar de “anómala” la integración de la estrategia LEADER en el segundo pilar de la PAC, lo cual no implica valoración alguna sobre los efectos (positivos y negativos) que eso ha tenido, y que analizaré más adelante, sino solo constatar una evidencia.
La discrepancia de García Azcárate con esta posición me ha animado a participar en este debate con el fin de contribuir a un mejor conocimiento de las políticas de desarrollo rural en la UE, y en particular de los LEADER, y de paso, plantear algunas reflexiones sobre estos asuntos en la antesala de las negociaciones para la futura reforma de la PAC post-2027.
Aun a riesgo de dejar de lado algunos detalles, que dejo a trabajos más especializados (como el de Robert Lukesch: “Leader: cómo surgió y qué hay todavía de él”, publicado en noviembre de 2024), elijo aquí un estilo más narrativo que analítico, destacando solo aquellos aspectos que me parecen relevantes para establecer un hilo conductor que suscite el interés de los lectores de Plataforma Tierra.
Desarrollo rural-agrario versus desarrollo rural-territorial
Hasta mediados de los años 1980, el paradigma que venía dominando durante dos décadas en la UE respecto a las áreas rurales era el del desarrollo rural-agrario, por cuanto se consideraba a la agricultura y la ganadería los principales vectores del crecimiento económico y del bienestar de la población que residía en esos territorios.
Sin embargo, el informe El futuro del mundo rural, elaborado por la Comisión Europea en 1988 (que sucedía al Libro Verde sobre “Perspectivas de la PAC”, publicado cuatro años antes), abría el debate sobre la necesidad de promover en el medio rural una diversificación de las actividades económicas al constatarse la insuficiente capacidad del sector agrario para asegurar el desarrollo de dichos territorios.
Se evidenciaba entonces que el bienestar de muchas áreas rurales europeas no pasaba ni por el mantenimiento de un modelo de pequeña agricultura de subsistencia, ni tampoco por el desarrollo de un modelo de agricultura moderna, intensiva y especializada. Era ya un hecho que ambos modelos no solo no generaban el empleo suficiente para fijar población en el medio rural, sino que lo reducían como resultado del envejecimiento y la falta de relevo en el primer modelo, y de la mecanización de muchas tareas agrícolas en el segundo.
Y todo ello en un momento en que la vía tradicional de salida del excedente de mano de obra hacia las áreas urbanas e industriales, ya no funcionaba con la fluidez de antaño.
En ese contexto, se planteaba, por tanto, a nivel de la Comisión Europea, y también de algunas regiones y países de la UE, que los poderes públicos impulsaran en las áreas rurales nuevas actividades con un enfoque territorial, integrado y no sectorial, es decir, que no girara solo sobre el eje de la agricultura y la ganadería.
El viejo paradigma del desarrollo rural-agrario comenzaba así a ser sustituido en los círculos políticos y académicos europeos por el del desarrollo rural-territorial, un cambio en el discurso político que también se extendía a otras regiones del mundo.
Como resultado de ese debate, y a nivel de la UE, la Comisión Europea diseñó a finales de los años 1980 un programa “piloto” dirigido a los territorios rurales de la UE con la finalidad de impulsar en ellos el desarrollo de actividades no agrarias mediante una metodología ascendente y participativa (bottom-up).
Esa propuesta, realizada no desde la DG-Agri, sino desde otras direcciones generales, entre ellas la DG-Regio (aspecto este importante), se concretaría, más tarde, en la Iniciativa LEADER, una iniciativa de la Comisión Europea que puede ser calificada de innovación institucional por cuanto ponía en marcha un nuevo sistema de gobernanza en los territorios rurales.
Su carácter innovador consistía en impulsar “desde abajo” (desde el propio territorio y a pequeña escala, similar a la comarca) la constitución de Grupos de Acción Local (GAL), de naturaleza no pública, sino privada, integrados tanto por entidades de la sociedad civil, como por las Administraciones locales, con la misión de definir y ejecutar las estrategias de desarrollo que considerasen más idóneas según las necesidades detectadas y las potencialidades percibidas en cada territorio.
Dado el carácter experimental de la iniciativa, se planteaba que los nuevos GAL recibieran financiación directa de la Comisión Europea para poner en marcha sus respectivas estructuras técnicas (los CEDER) y ejecutar los proyectos asociados a dichas estrategias, algo impensable hasta entonces en las políticas europeas de desarrollo.
Tras un periodo previo de debate, la Iniciativa LEADER comenzó, de hecho, su andadura en 1991 al abrirse la convocatoria para la constitución de los primeros GAL, recibiendo una respuesta tan favorable, que superó con creces lo esperado por la propia Comisión Europea.
Su rápida expansión y la presión de las redes de Grupos creadas en torno a ella (y que actuaban como un auténtico lobby, con inevitables ramificaciones políticas), hicieron que la iniciativa LEADER se prolongara durante 15 años (más de lo previsto), pasando por tres etapas.
En la primera (Leader I) (1991-1993), los recién creados GAL, en tanto experiencias piloto, gozaron de un elevado nivel de autonomía administrativa, por cuanto se relacionaban directamente con la entidad que los financiaba, es decir, con la Comisión Europea, que era la encargada de supervisar las estrategias de desarrollo y de fiscalizar el gasto de los Grupos, sin que estos tuvieran que pasar por el control directo de las autoridades nacionales y/o regionales de gestión.
Sin embargo, en la segunda (Leader II) (1994-1999) y tercera etapa (Leader Plus) (2000-2006), y aún conservando su carácter experimental, la Iniciativa estuvo integrada, a efectos de su gestión, en los PDR (planes de desarrollo rural), pasando, por tanto, los GAL (denominados a partir de entonces en muchos países Grupos de Desarrollo Rural, GDR) a ser supervisados por las entidades encargadas de gestionar dichos planes a nivel regional (por lo general, los departamentos de Agricultura).
Ello hizo que los GAL/GDR fuesen perdiendo gran parte de su autonomía inicial y de su carácter innovador, convirtiéndose en un elemento extraño dentro de las Administraciones regionales.
A lo largo de los 15 años que ocuparon esas tres etapas, se crearon unos 2.800 Grupos en los territorios rurales de la UE (250 en España), comprobándose en ese periodo el valor indudable de la metodología bottom-up para la definición de las estrategias locales de desarrollo.
Asimismo, se pudo comprobar el efecto sinérgico y de arrastre de los GAL/GDR como dinamizadores del medio rural y movilizadores de iniciativas, tanto públicas como privadas, que contribuyeran a diversificar las actividades económicas con el propósito de que los territorios rurales fuesen cada vez menos dependientes de la producción agraria.
De las estrategias LEADER no se excluían las iniciativas que pudieran surgir del propio sector agrario, pero siempre que dichas iniciativas se concretaran en proyectos innovadores más allá de la tradicional actividad primaria.
El encaje institucional de la estrategia LEADER
Dado su carácter experimental, y después de prolongarse 15 años, la Iniciativa LEADER tenía, sin embargo, fecha de caducidad, por lo que, una vez terminado el Leader Plus en 2006, se planteó qué hacer con ella.
Cabían varias opciones: finalizar la experiencia sin darle continuidad, como había ocurrido con otras iniciativas de la Comisión Europea; recoger su legado y transformarlo en la base de una nueva política común de desarrollo rural; o proceder a su integración en algunas de las políticas comunes ya existentes.
Previamente, y justo a mitad de la ejecución del Leader II, la primera Conferencia Europea de Desarrollo Rural, celebrada en la ciudad irlandesa de Cork en noviembre de 1996, reunió a representantes de varios centenares de Grupos GAL/GDR (más tarde integrados en lo que es hoy la asociación ELARD).
En esa Conferencia, y previendo la pronta finalización de la estrategia LEADER, aprobaron una declaración (Declaración de Cork.1), en la que ya reivindicaban la creación, a nivel de la UE, de una nueva política rural con enfoque territorial que diera continuidad a la experiencia LEADER y que pusiera en valor una metodología bottom-up, que había demostrado su potencial para dinamizar e impulsar el desarrollo de las áreas rurales.
Sin embargo, la UE de mediados de los años 1990, contraria a aumentar el presupuesto comunitario, no estaba tampoco por la labor de crear nuevas políticas comunes, por lo que la propuesta de la Declaración de Cork.1 cayó en saco roto.
No obstante, la presión de los Grupos, a través de los diversos observatorios, redes y plataformas, por un lado, y la convicción de la propia Comisión Europea y de los gobiernos de algunos EEMM (como España), por otro, de que merecía la pena dar continuidad a la estrategia LEADER, ayudaron a que su legado no se marchitara y a que no quedara en flor de un día tras el Leader II, prolongándola otros seis años más con el Leader Plus (2000-2006).
Descartada, como he señalado, la opción de una política rural con enfoque territorial en una UE que seguía siendo poco favorable a la creación de nuevas políticas comunes, el legado de la Iniciativa LEADER solo podía garantizarse al finalizar en 2006 el Leader Plus integrando su metodología y los grupos GAL/GDR en una de las pocas políticas comunes que se mantenían vigentes entonces en la UE, a saber: la Política Agraria Común (PAC) (dirigida al sector agrario y financiada entonces por el FEOGA); la de Desarrollo Regional (orientada a cada una de las regiones europeas y financiada por el FEDER y el FSE); y la de Cohesión Territorial (definida e implementada a escala nacional y financiada por los “fondos de cohesión”).
En pura lógica económica, el lugar más idóneo habría sido el de la política de desarrollo regional, dado que la estrategia LEADER no era sectorial, sino territorial a pequeña escala, y dado también que, como he comentado, la propuesta inicial de su creación allá por finales de los años 1980 no había partido de la DG-Agri, sino de la DG-Regio y otras direcciones generales de la UE.
No obstante, hubo ya voces que advertían de la dificultad de encajar los grupos GAL/GDR en una política tan administrativista y vertical como era entonces la de desarrollo regional, dirigida, además, a la creación de infraestructuras en las distintas regiones de la UE.
También alertaron de la dificultad de integrar la estrategia LEADER en la política de cohesión, debido a que esta política se había creado justo para abordar la realización de grandes infraestructuras a nivel nacional, siendo financiada por “fondos de cohesión”, aplicados de forma descendente y finalista.
Sea como fuere, la Comisión Europea decidió en 2007 integrar la estrategia LEADER en una PAC ya estructurada desde la Agenda 2000 en dos pilares. En concreto, fue integrada en el segundo pilar de la PAC, financiado por el nuevo fondo FEADER (que sustituía al FEOGA-orientación), y denominado, de forma algo confusa, pilar del desarrollo rural.
Esa denominación era, y sigue siendo, bastante equívoca, por cuanto que dicho pilar abarcaba, y continúa abarcando, la clásica política de modernización de estructuras agrarias, el programa agroambiental y el de instalación de jóvenes agricultores, y dado que solo su eje 3 incluía, e incluye, acciones y programas estrictamente de desarrollo rural, procedentes de la estrategia LEADER, hoy llamada de “desarrollo local participativo” (DLCL).
Para comprender en su complejidad la integración de la estrategia LEADER en el segundo pilar de la PAC, habría que añadir a las razones anteriores el hecho de que, en sus 15 años de funcionamiento, la gestión de dicha estrategia había estado ubicada, sobre todo durante las fases Leader II y Leader Plus, en los departamentos agrarios de las Administraciones regionales, generándose unas relaciones de confianza y cooperación, si bien no exentas de tensiones, entre los técnicos de los GAL/GDR y los funcionarios de esos departamentos.
Quizá la cercanía con los departamentos de agricultura y la inercia que ello había conllevado, fue lo que decidió finalmente, y con un sentido pragmático, que en 2007 la Comisión Europea integrara, como he señalado, la estrategia LEADER en el segundo pilar de la PAC.
Es indudable que, desde una lógica económica y administrativa, era una “anomalía” incorporar la estrategia ascendente, participativa y con enfoque territorial de LEADER, en una política sectorial y tan vertical como la PAC, al igual que también lo hubiera sido integrarla en las políticas de desarrollo regional o de cohesión.
En rigor, lo único que no hubiera sido anómalo era haber integrado la estrategia LEADER en una nueva política común de desarrollo rural, pero al no ser esto posible, debido al contexto político poco favorable a ello en la UE, las otras opciones eran en sí mismas una “anomalía”.
El legado de los LEADER
El legado de la estrategia LEADER ha sido, sin duda positivo, si bien más en términos cualitativos, por sus efectos en la dinamización de la sociedad rural (promoviendo la cooperación y las sinergias a escala local), que cuantitativos, dados los recursos limitados con que han contado los GAL/GDR para realizar sus funciones y dadas también las dificultades de impulsar estrategias de desarrollo que dependen de factores externos a los propios territorios (la marcha general de la economía, las inversiones en equipamientos e infraestructuras, la localización geográfica…).
Por eso, después de más de 30 años de historia, la estrategia LEADER no puede valorarse en términos del empleo generado o del número de proyectos puestos en marcha en el medio rural gracias a ella, ya que la razón de ser de dicha estrategia no era, ni ha sido, el de una política económica al uso. Su verdadero sentido estaba, y continúa estando, en la dinamización social del medio rural y en la generación de confianza entre sus componentes (capital social bridging y linking), así como en la construcción de una cultura cooperadora; es por esto, y no por otras cosas, por lo que hay que juzgarla.
Esto explica que los resultados de la Iniciativa LEADER (y de la estrategia de desarrollo participativo –DLCL–) que le ha sucedido) no sean fáciles de medir, y que varíen de unos territorios rurales a otros según las situaciones de partida, los recursos productivos endógenos y la composición de su estructura social.
Existen, en efecto, territorios que, aun con la presencia de los grupos GAL/GDR, continúan careciendo de la base productiva necesaria y del dinamismo social y económico suficiente para afrontar el actual proceso de despoblación. Pero, junto a esos territorios existen otros que han sido capaces de afrontar con éxito dicho proceso, gracias, entre otras cosas, a que los GAL/GDR han sabido movilizar los recursos endógenos y atraer recursos externos, aprovechando las oportunidades ofrecidas por los diversos fondos europeos (no solo, el FEADER de la PAC, sino también el FEDER y el FSE), en una estrategia “multifondo” que les ha hecho ganar autonomía a los Grupos y asegurarles su supervivencia.
En todo caso, es una realidad que, tras más de tres décadas desde su constitución en 1991, la mayoría de los GAL/GDR, y salvo contadas excepciones, han perdido su dinamismo inicial, abrumados por la carga burocrática y el control de las autoridades regionales de gestión; también es cierto que muchos de ellos sobreviven a duras penas, estando parte de sus técnicos al borde de la jubilación.
Además, la realidad del medio rural ha cambiado en el marco de los actuales cambios tecnológicos, culturales y económicos, resultando, en alguna medida, obsoleto el modelo de los GAL/GDR tal como fue concebido inicialmente, precisándose hoy herramientas innovadoras para afrontar los retos que afronta la población de esos territorios.
Si cuando empezó la Iniciativa LEADER allá por principios de los años 1990 se valoró, sobre todo, lo que ella significaba en cuanto a innovación institucional al poner en marcha con los GAL/GDR un nuevo sistema de gobernanza en el medio rural, tal vez sea necesario ahora una refundación de los Grupos para que puedan adaptarse a la realidad rural del siglo XXI, si es que realmente la UE desea darle continuidad a la metodología participativa heredada de los LEADER en la futura reforma de la PAC.
De no hacerlo, la alternativa sería dejar languidecer a los Grupos hasta que se disuelvan los que no puedan subsistir sin las ayudas públicas, y persistan solo aquellos que sean capaces de desarrollar sus funciones con sus propios medios.
No obstante, sería paradójico que eso ocurriera y que se desaprovechara el capital social e institucional generado por la filosofía de los LEADER, cuando esta se ha ido extendiendo a otras áreas de las políticas públicas (pesquera, urbana…) e inspirado estrategias de desarrollo en otras regiones y países de fuera de la UE, tal como se reconoce en la declaración de Cork.2 (2016).
El debate sobre qué hacer con la política de desarrollo rural-territorial, y en concreto con los GAL/GDR, es, en todo caso, interesante de cara a las negociaciones sobre el próximo marco financiero de la UE y la reforma de las políticas comunes.
Mas si se apuesta –como parecía tras la publicación de algunos documentos de la Comisión Europea, como la Comunicación COM(2021) 345 final: “Una visión a largo plazo para las zonas rurales europeas”, en la que se habla de un nuevo pacto rural– por la continuidad de las políticas de desarrollo con enfoque territorial, eso no quiere decir que se haya de resolver la “anomalía” de origen sacando dichas políticas del segundo pilar de la PAC para integrarlas no se sabe dónde; pues en época de tribulaciones, como la actual, lo mejor es no hacer mudanzas, y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Además, no creo que sacar ahora de la PAC la actual estrategia de desarrollo participativo (DLCL) tenga efectos positivos, como he podido constatar en conversaciones con técnicos de los GAL/GDR. En este sentido coincido con las observaciones de García Azcárate en su artículo de referencia en Plataforma Tierra sobre que lo mejor no siempre es amigo de lo bueno y que, a veces, un ejercicio de perfección intelectual no conduce a soluciones factibles (ya sabemos que el camino del infierno suele estar empedrado de brillantes ideas y buenas intenciones).
Reflexiones finales
Por anómala que sea, que lo es, es un hecho que la inserción del desarrollo local participativo (DLCL) en la PAC ha tenido efectos tanto negativos, como positivos.
Entre los negativos puede destacarse aquí la percepción, por parte de los agricultores y sus organizaciones profesionales (OPA) de que los GAL/GDR son unos intrusos en una PAC que consideran dominio exclusivo del sector agrario, y unos competidores por la distribución de los recursos cada vez más menguantes del FEADER.
Ello explica la ruptura de la alianza rural-agraria que había existido en los comienzos de la iniciativa LEADER, cuando tanto los agricultores como el conjunto de la población rural veían esta estrategia bottom-up como una vía adecuada para afrontar de forma conjunta el desarrollo de los territorios.
Ahora, más de 30 años después, la presencia de las OPA y las cooperativas agrarias en los GAL/GDR es insignificante, por no decir nula. Las organizaciones agrarias están, de hecho, más preocupadas en blindar las ayudas directas del primer pilar de la PAC y las del segundo pilar (sobre todo, las referidas a la instalación de jóvenes agricultores y a la modernización de explotaciones), que no en financiar las acciones del desarrollo local participativo (DLCL) herederas de la anterior estrategia LEADER y muy alejadas ya de los intereses específicos de unos agricultores cuyas explotaciones están al límite de la viabilidad.
Pero entre los efectos positivos cabe señalar que, gracias a la integración de la estrategia LEADER en la PAC, los GAL/GDR tienen hoy asegurada una dotación de, al menos, un 5 % del presupuesto del FEADER para financiar sus estructuras y estrategias de desarrollo; una dotación que puede ser incrementada hasta un 10 % por los gobiernos nacionales, y a la que los Grupos pueden añadirle nuevos recursos si son capaces de aprovechar los demás fondos europeos.
Otro efecto positivo, aunque no esperado, es que la inserción de los programas LEADER en los departamentos agrarios regionales ha introducido en estos una comprensión amplia e integral de los temas rurales, algo que era inexistente en los momentos (años 1980 y 1990) en que predominaba un enfoque sectorial marcado por el prisma de la agricultura y la omnímoda presencia de los ingenieros agrónomos. En este sentido puede decirse que los GAL/GDR han contribuido a “ruralizar”, en alguna medida, la Administración agraria.
Además, la metodología ascendente (bottom-up) de los LEADER ha impregnado la propia PAC, como puede verse en el modelo de los “grupos operativos”, inspirado en aquélla. En estos “grupos”, citados por García Azcárate en el mencionado artículo de Plataforma Tierra, los agricultores, las cooperativas, las organizaciones de productores, la comunidad científica y los organismos de transferencia, ponen en común determinados problemas productivos y buscan el modo de solucionarlos de forma conjunta y desde el propio terreno, según una metodología que recuerda la bottom-up de la estrategia LEADER.
En todo caso, y para concluir, el futuro de la estrategia LEADER y la continuidad de los GAL/GDR, que parecía halagüeño tras el citado “nuevo pacto rural” propuesto por la Comisión Europea en 2021, resulta ahora muy incierto, sobre todo a la vista de los últimos documentos oficiales, como la Comunicación del pasado 11 de febrero “El camino hacia el nuevo marco financiero plurianual” (COM [2025] 46 final).
No obstante, y con independencia de cómo queden esos programas a nivel de la UE, los gobiernos de los EEMM y de las regiones deberían aprovechar las enseñanzas de la estrategia LEADER ante el desafío de afrontar el futuro de sus propios territorios rurales.
Sin embargo, hay que ser conscientes, tal como nos enseña la experiencia de la propia estrategia LEADER, que ese desafío no puede abordarse solo con las estrategias ascendentes (bottom-up) y participativas, pero siempre limitadas, de los enfoques territoriales.
Dichas estrategias han de combinarse con políticas descendentes (top-down) de inversiones públicas y/o público-privadas, capaces de asegurar las infraestructuras (de vivienda, de comunicaciones viarias y de transporte, de banda ancha…) y los equipamientos (de educación, sanidad, asistencia social…) necesarios a fin de crear un entorno idóneo para el desarrollo de las iniciativas emprendedoras que surgan en el medio rural.
Plataforma Tierra se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada del contenido publicado en el presente espacio web por sus respectivos autores. Los respectivos autores firmantes del contenido publicado en este espacio web son los exclusivos responsables del mismo, de su alcance y efectos, los cuales garantizan que dicho contenido no es contrario a la ley, la moral y al orden público, y que no infringen derechos de propiedad intelectual.