

20 March 2025
El malestar y la protesta son consustanciales al sector agrario y el mundo rural. Ya sea por la vulnerable situación de muchos agricultores (siempre al límite por la incertidumbre climática, la fuerte volatilidad de los mercados y su dependencia de la industria y la gran distribución); ya sea por la precariedad de los trabajadores agrícolas (debida a la estacionalidad del empleo y los bajos salarios), lo cierto es que los espacios rurales suelen caracterizarse por episodios más o menos frecuentes de conflictividad.
Objeto de interés de sociólogos e historiadores
Por eso, este tema es objeto de interés de los sociólogos, que analizan las causas y el modo como se expresa la protesta agrícola y campesina (estrategias, discursos ideológicos, liderazgo, expansión territorial...).
Así ha sido con motivo de las protestas de los últimos años, y lo fue hace cuatro décadas cuando, al inicio de la transición democrática, tuvieron lugar en nuestro país grandes movilizaciones de pequeños agricultores (en forma de tractoradas contra las industrias y las cámaras corporativas del franquismo) y de obreros agrícolas (mediante huelgas para mejorar sus condiciones laborales y ocupaciones de fincas en pro de la reforma agraria).
Los historiadores se han ocupado también de estos temas, sobre todo en lo que se refiere a las revueltas campesinas de finales del siglo XIX y primer tercio del XX. Por lo general, la historiografía se ha centrado en analizar la singularidad de esas primeras revueltas en comparación con las del movimiento obrero, resaltando tanto su espontaneidad (estallidos puntuales de rebeldía de braceros y pequeños campesinos), como el primitivismo de sus demandas (limitadas sólo a los problemas de subsistencia a nivel local sin incluir cuestiones de mayor amplitud).
Tales conclusiones reflejaban el hecho de que, en ese periodo, las protestas campesinas solían, en efecto, estar circunscritas a los espacios rurales, concebidos por la mayoría de la población como un mundo aparte y aislado del resto de la sociedad más amplia (l’ordre éternel des champs).
Era un mundo vertebrado en torno a los diversos pilares en que se basaba el orden rural tradicional (iglesia, escuela, ayuntamiento, casino, fuerzas de seguridad...), y en el cual tanto los braceros como los pequeños campesinos, excluidos ambos de las esferas del poder local, estaban siempre esperando el advenimiento de un mesías salvador (un líder carismático, una revolución, aunque fuese lejana) que los redimiera de su precaria situación (milenarismo).
Este tipo de aproximaciones a la conflictividad de los espacios rurales en ese periodo finisecular alimentó la idea, bastante extendida entonces, de que la excepcionalidad de las demandas campesinas (primitivas e irracionales) y los métodos de lucha utilizados (acciones directas con uso de la violencia), contribuían a dificultar la modernización política, social y económica en algunos países.
La afirmación despectiva que hizo Marx en 1852 sobre el campesinado en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte (al calificarlo de “saco de patatas” por su atomización y falta de cohesión social y política) iba en tal sentido, dando base argumental a la desconfianza de las organizaciones obreras sobre el campesinado como aliado fiable en la lucha contra las estructuras del Ancien Régime.
Este es un debate ya clásico, que ha marcado desde hace más de un siglo los estudios rurales y que se reactiva conforme surgen nuevos trabajos de investigación.
En ese debate, la cuestión a dilucidar es en qué medida se sostiene, a la luz de los datos más recientes de la historiografía, la tesis del irredento milenarismo del campesinado y la naturaleza rebelde y primitiva de su protesta (por emplear los términos que dan título al libro del historiador británico Eric Hobsbawm: Rebeldes primitivos, publicado en 1959, y aún hoy un referente de los estudios campesinos).
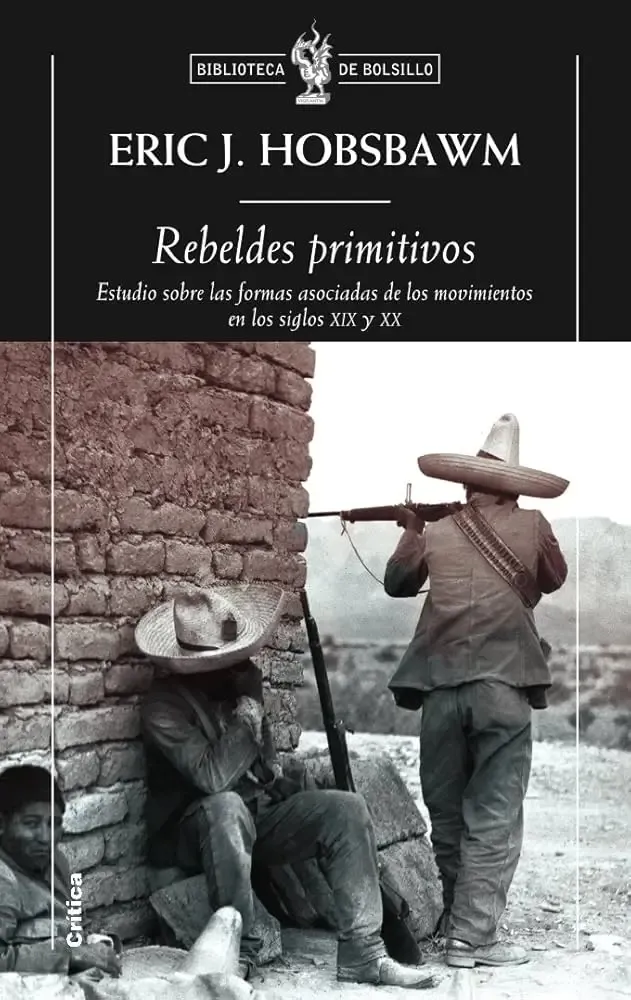
Ni rebeldes ni primitivos
El reciente libro del historiador Salvador Cruz Artacho: Ni rebeldes ni primitivos (2024), en la senda de los trabajos de Manuel González de Molina, cuestiona esta tesis, que, como he señalado, aún plantea buena parte de la historiografía (sobre todo, la influida por la tradición marxista y su variante kautskista) a la hora de explicar las dificultades que encuentran los procesos democráticos y de modernización en algunos países y regiones con amplia presencia de población rural.
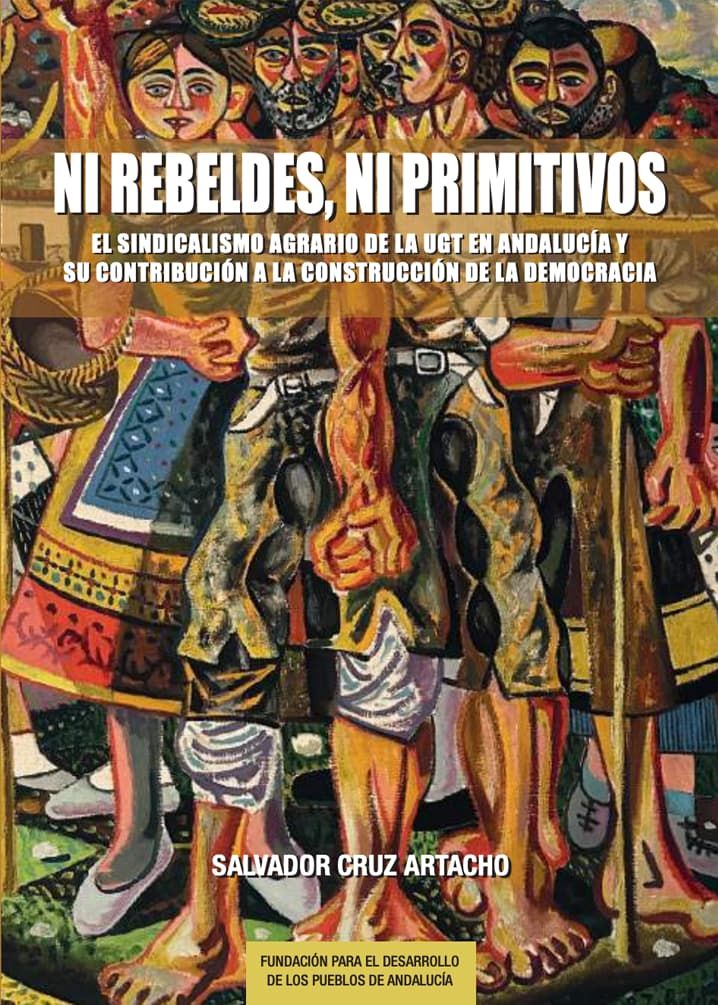
Es verdad que, al final de los años 1970, Eduardo Sevilla Guzmán y Manuel Pérez Yruela, haciendo una relectura del clásico libro de Juan Díaz del Moral: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas (1929), renovaron el debate sobre la pertinencia de la tesis primitivista del campesinado, pero sus análisis, realizados desde la sociología y no desde la historia, no tuvieron la continuidad necesaria.
El objetivo de Cruz Artacho es refutar dicha tesis desde la historia, y lo hace de dos formas: una, cuestionando en términos teóricos y metodológicos la capacidad de los enfoques institucionalistas para desentrañar la complejidad de los procesos democráticos; y otra, cuestionando con datos empíricos la idea del carácter primitivista e irracional del campesinado.
Respecto a su crítica de los enfoques institucionalistas, señala que estos enfoques, al analizar los procesos democráticos solo a través del prisma de las élites políticas sin prestar atención a las dinámicas surgidas "desde abajo", limitan el alcance de sus resultados.
En este sentido, plantea la necesidad de desvelar lo que él llama "la historia oculta de la democracia", por cuanto las demandas de los grupos sociales por mejorar sus condiciones de vida los llevaban, en no pocos casos, a cuestionar el orden político más amplio, que veían reflejado en el poder omnímodo de las oligarquías locales, causa última de la pobreza campesina.
Al cuestionar ese orden, el campesinado tomaba conciencia de su situación y dejaba de ser sujeto pasivo y resignado de las dinámicas sociales y políticas de su tiempo, para convertirse en sujeto activo de los procesos de cambio.
Para desarrollar este argumento alternativo, Cruz Artacho se ve, no obstante, en la necesidad de ampliar no solo el enfoque de análisis, sino también el propio concepto de "democracia", dada la ausencia de consenso en torno a su significado en un tiempo, como aquel de finales del siglo XIX y primer tercio del XX, caracterizado por intensas disputas ideológicas sobre la naturaleza del cambio político y la dirección a seguir por las transformaciones sociales.
En ese tiempo, pugnaban diversas formas de concebir la democracia, definida entonces de forma ambigua y confusa como la participación del pueblo en la gestión de los asuntos de la comunidad. Tal ambigüedad hacía que fuera común calificar entonces de democracias no solo las "liberales", sino también sistemas autoritarios que, enarbolando la bandera de los intereses populares, recibían el epíteto de democracia "social" o "corporativa", y que incluso se planteaban como alternativa de aquellas.
Por ejemplo, algunas revueltas campesinas aspiraban a subvertir el modelo de democracia liberal para sustituirlo por una democracia social basada en las concepciones marxistas y leninistas, mientras que otras pretendían implantar sistemas de democracia corporativa.
Con respecto a refutar el carácter primitivista e irracional del campesinado finisecular, Cruz Artacho muestra con datos empíricos que las revueltas campesinas del último tercio del siglo XIX y primero del XX no son ni fruto de una rebeldía espontánea, episódica e irracional ni tienen nada del primitivismo milenarista que se les atribuye. Eran protestas que respondían a una lógica racional, en la que sus líderes valoraban y sopesaban las oportunidades que les ofrecía el marco político más amplio, para luego definir las estrategias de movilización más adecuadas según las características de cada contexto.
De ese modo, el papel representado por el pequeño campesinado y el proletariado agrícola en dichas revueltas adquiere, para el autor, una nueva dimensión respecto a su contribución a los procesos democráticos, pasando de vérsele como una rémora, a ser tratados como un agente clave de esos procesos.
Andalucía y el sindicalismo agrario socialista
Como base empírica, Cruz Artacho centra su estudio en los espacios rurales de Andalucía, confirmando que, en esa región, las movilizaciones del último tercio del siglo XIX y primero del XX no tuvieron nada de "primitivas" ni de "rebeldes".
En su opinión, no eran primitivas por cuanto sus demandas no se limitaban a denunciar en el ámbito local andaluz los problemas de subsistencia del campesinado pobre, sino que los asociaba a un orden social y político más amplio que había que subvertir.
Tampoco eran simples episodios de rebeldía, por cuanto respondían a estrategias bien pensadas de movilización social y no a expresiones aisladas de protesta. Eran expresiones que en Andalucía no tenían nada de espontáneas, sino que respondían a estrategias bien definidas y tenían continuidad en el tiempo, al estar dotadas de eficientes estructuras organizativas e integrarse, además, en federaciones de mayor escala (provincial, regional y nacional), junto a otros sectores del movimiento obrero organizado.
Para demostrar su tesis, el autor hace un minucioso análisis de la conflictividad rural y agraria al nivel local de Andalucía, tanto en los contextos no democráticos de la Restauración borbónica (1874-1922) y la Dictadura primoriverista, como en el periodo ya democrático de la II República (1931-1939), relacionando dicha conflictividad con los cambios sociales, políticos y económicos más amplios.
En su análisis muestra el alto grado de correlación existente entre, de un lado, la protesta que tiene lugar en los campos andaluces y, de otro, el marco general (tanto político, como económico) en que se desarrollan las revueltas, refutando así la tesis clásica de la rebeldía y el primitivismo de las movilizaciones agrarias y reivindicando el papel activo del campesinado como sujeto de cambio político y transformación social, aunque en esos años no estuviera aún muy clara la dirección a seguir por el proceso democrático.
Como refuerzo de su argumentación, y complementando el análisis más general de la protesta campesina, el autor analiza de forma detallada las movilizaciones que se producen durante los periodos históricos antes citados, prestando una especial atención a las que tienen lugar en el entorno socialista y que conducirá más tarde a la creación en 1932 de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) dentro del sindicato UGT, un proceso que no fue nada fácil, sino largo y complejo.
Como factor explicativo de esa complejidad, el autor muestra cómo dentro de las filas socialistas estaba muy extendida la vieja idea marxista de la incapacidad de los campesinos para erigirse en sujetos de cambio y transformación, a la par que los trabajadores de la industria y los servicios, generando en la dirección ugetista (de raíz urbana y obrera) una abierta desconfianza hacia el campesinado.
Tal desconfianza se mantuvo incluso después de la constitución de la FNTT, como lo prueba el hecho de que sus dos primeros secretarios generales no fueran de extracción campesina (Lucio Martínez, zapatero, besteirista; y Ricardo Zabalza, maestro, diputado y largocaballerista, además de gobernador civil de Valencia, hasta su fusilamiento en 1940).
Cruz Artacho completa su estudio con el análisis de las revueltas campesinas que tienen lugar en los años del desarrollismo franquista (1959-1975), sobre todo la protagonizadas por los asalariados en lucha por la mejora de sus condiciones laborales en zonas tensionadas como el Marco de Jerez.
Son revueltas que tampoco tienen nada de primitivas e irracionales, sino que se integran en dinámicas más amplias de movilización social, cuya mirada estaba también puesta en el objetivo de cuestionar el orden político de la dictadura.
La investigación se cierra con el análisis de las amplias movilizaciones que se producen durante la transición a la democracia (1977-1982), centrándose en la participación en ellas de la renacida federación agraria ugetista (ya como FTT).
También se analizan los debates surgidos dentro de ese sindicato sobre la necesidad de organizar de forma separada la defensa de los asalariados agrícolas y la de los pequeños agricultores, dadas las cada vez más claras diferencias entre ambos colectivos en una agricultura ya modernizada como la española a las puertas de la entrada en las Comunidades Europeas en 1986.
Esos debates conducirán, por un lado, a la integración de la FTT en la Federación de Trabajadores de la Alimentación en la UGT; y de otro lado, a la creación de la UPA (Unión de Pequeños Agricultores), como organización profesional independiente.
Necesidad de ampliar el marco de análisis
La indudable coherencia del trabajo de Salvador Cruz Artacho se basa en el hecho, como indica el subtítulo de su libro, de haber tomado como marco empírico las movilizaciones campesinas y agrarias andaluzas y de haber centrado el análisis en el sindicalismo ugetista de la FNTT y la UPA.
Ambos soportes empíricos constituyen, sin duda, un espacio rural idóneo para refutar la doble tesis de la rebeldía y el primitivismo del pequeño campesinado reivindicando su contribución a los procesos de democratización, pero limitan el alcance de sus conclusiones al quedar circunscritas a un marco geográfico (Andalucía) y un entorno social (FNTT y UPA) muy concretos.
Por eso, dichas conclusiones deben ser contrastadas con un análisis similar en otros espacios rurales, como los de Extremadura, Aragón, Valencia o las dos Castillas, y en otros escenarios sindicales, tarea que correspondería obviamente a nuevos estudios.
De este modo, se podría conocer mejor el papel del pequeño y mediano campesinado fuera de Andalucía y fuera de la órbita del sindicalismo ugetista, comparando sus demandas y reivindicaciones con las que Cruz Artacho atribuye a los grupos movilizados en el entorno de la FNTT, primero, y de la UPA, después.
Por ejemplo, sería necesario poner el foco en otras regiones de marcada presencia del pequeño campesinado, pero donde no estaban tan presentes los braceros y los campesinos sin tierra. De ese modo podrían estudiarse sus demandas en tanto grupos interesados más por asuntos tales como la producción y los mercados (cuestión agrícola) y menos por la desigual estructura de la propiedad y por el reparto de tierras (cuestión agraria).
Además, se podría ampliar el horizonte de análisis respecto a si esas demandas estaban o no en sintonía con una oferta política orientada a la modernización y la democratización del país a la altura de los años 1930, aunque fuera en una dirección distinta a la preconizada entonces por los grupos más impregnados de la cultura obrera socialista.
En este sentido sería conveniente analizar otras organizaciones agrarias, como la católica CNCA, donde la presencia del pequeño campesinado era notable durante los años de la II República y cuya racionalidad estratégica era diferente a la ugetista FNTT, siendo, además, la base de apoyo de los modelos corporativos impuestos por el franquismo.
Asimismo, y ya en lo relativo a la transición democrática, sería oportuno analizar el papel de otras organizaciones agrarias como la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y el Centro Nacional del Jóvenes Agricultores (CNJA), antecedentes de la actual ASAJA; o las uniones de COAG en ese periodo, ya que eso arrojaría luz sobre la racionalidad de las movilizaciones no canalizadas a través del sindicalismo ugetista.
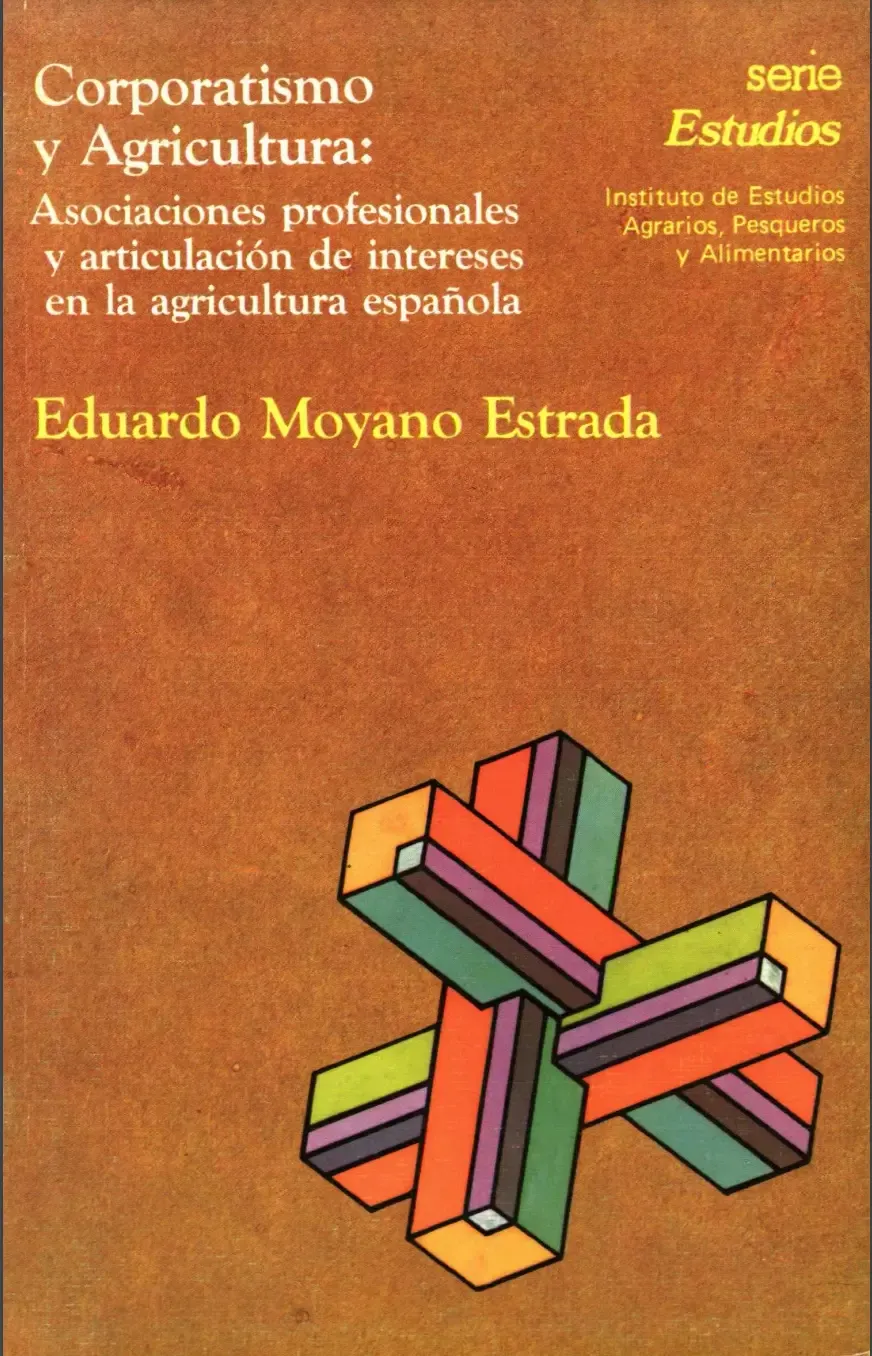
Estudios históricos como los de Cruz Artacho son necesarios, por cuanto nos desvelan aspectos menos conocidos de los procesos de cambio y transformación social y amplían el debate sobre la naturaleza del campesinado.
Ello nos permite cuestionar los viejos clichés, como el de su intrínseca rebeldía, irracionalidad y primitivismo, y abre nuevas perspectivas de análisis sobre el papel desempeñado por los agricultores y trabajadores agrícolas como sujetos activos de dichos procesos.
Al mismo tiempo, nos conecta el pasado con el presente de la protesta agraria y campesina, desentrañando hilos de continuidad que nos permitan comprender mejor algunas claves de las movilizaciones actuales.
Plataforma Tierra se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada del contenido publicado en el presente espacio web por sus respectivos autores. Los respectivos autores firmantes del contenido publicado en este espacio web son los exclusivos responsables del mismo, de su alcance y efectos, los cuales garantizan que dicho contenido no es contrario a la ley, la moral y al orden público, y que no infringen derechos de propiedad intelectual.




